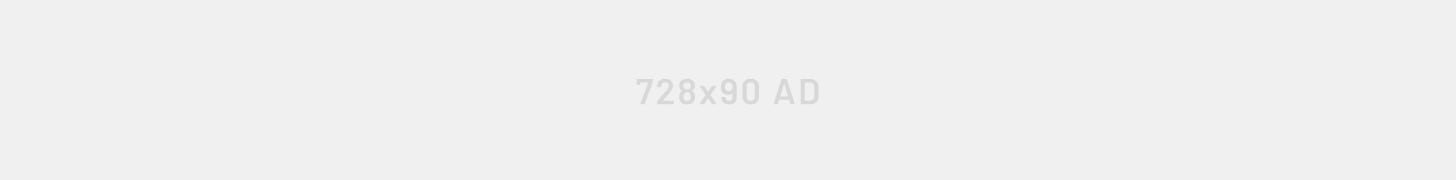El Ciudadano
Por Michelle Ellner
Durante 13 minutos en el escenario más visto de la cultura estadounidense, Bad Bunny hizo que EEUU se sintiera expansivo, desbordante, centrado en el ritmo caribeño y lleno de un sentido de pertenencia que traspasaba fronteras sin pedir permiso.
Como venezolana-estadounidense, sentí escalofríos desde el primer segundo hasta el último. Volví a ser una niña, dormida sobre dos sillas juntas en una fiesta familiar que se negaba a terminar, con la música aún sonando, adultos riendo a carcajadas de fondo, abuelos enfrascados en una partida de dominó como si nada más allá de esa mesa importara. Podía sentir el baile en la sala, oler la comida que tardó todo el día en prepararse, recordar esa profunda sensación de unión que no se puede explicar ni traducir; simplemente creces dentro de ella.
Y entonces llegó el final de Bad Bunny: ruidoso, desafiante e inconfundiblemente intencional.
Cuando dijo «Dios bendiga a América», nombrando a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, parecía como si llamara a familiares a la sala, recordándoles a todos que Estados Unidos siempre ha sido más grande que la versión con la que se sienten cómodos los que ostentan el poder, y que siempre ha pertenecido a más personas de las que está dispuesto a tratar con dignidad.
En ese mismo momento, entre bastidores, sin ser televisado ni reconocido, el gobierno estadounidense le apretaba las tuercas a Cuba.
Bajo el gobierno de Donald Trump, la política estadounidense hacia la isla ha pasado de una hostilidad prolongada a algo más cercano a un asedio abierto. Se han intensificado las sanciones, se ha cortado deliberadamente el suministro de combustible y se ha amenazado a terceros países con aranceles y sanciones por atreverse a comerciar con Cuba.
Las consecuencias son inmediatas y devastadoras: apagones continuos que paralizan hospitales, universidades obligadas a suspender clases, fábricas y granjas incapacitadas para operar y sistemas de transporte enteros paralizados. El bloqueo de combustible estadounidense ha suspendido vuelos, impedido el funcionamiento de autobuses y obligado a racionar las ambulancias.
El embargo estadounidense a Cuba es ilegal según el derecho internacional y es condenado año tras año por la abrumadora mayoría de las naciones del mundo. Sin embargo, Estados Unidos continúa aplicándolo unilateralmente, utilizando su armada, su sistema financiero y su poder político para impedir que los cargamentos de petróleo lleguen a Cuba, intimidar a las compañías navieras y castigar a cualquier país que se atreva a comerciar.
La presión estadounidense no se detiene en sus propias fronteras; se extiende al exterior, indicando al resto del mundo a quién puede vender combustible, a quién puede asegurar y qué economías deben ser obligadas a cumplir. Cuando se bloquean barcos, se corta el suministro de petróleo y se sume a la población civil en la oscuridad, esto es un bloqueo. Y según el derecho internacional, eso constituye un acto de guerra.
Washington alega entonces preocupación humanitaria, ofreciendo pequeños paquetes de ayuda estrictamente controlados, mientras mantiene las mismas sanciones que crearon la emergencia. Primero se fabrica la crisis y luego se utiliza como arma de prueba de que Cuba está «fracasando». La escasez se convierte tanto en el método como en el mensaje. Se trata de un castigo colectivo, diseñado para agotar a una población hasta la sumisión mediante el hambre, la oscuridad y el aislamiento.
Seamos honestos: esto no es solo cosa de Trump.
Trump es directo, grosero y no se disculpa, pero no lo inventó. Durante décadas, los gobiernos estadounidenses han tratado a América Latina y el Caribe como una esfera que debe ser gestionada, disciplinada o reordenada, partiendo de la misma premisa: que Estados Unidos tiene el derecho providencial de decidir quién gobierna y a quién debe castigar para que obedezca.
Pero pregúntese, reflexione seriamente: ¿se imagina la humillación de que a naciones enteras se les diga, una y otra vez, que su futuro se decidirá en otro lugar? Imagine vivir bajo la amenaza constante de que su economía sea estrangulada, sus líderes destituidos, su pueblo muera de hambre simplemente por negarse a obedecer. ¿Quién le dio a Estados Unidos este derecho? ¿Quién decidió que la soberanía de América Latina era condicional?
Hace dos siglos, Simón Bolívar advirtió que Estados Unidos parecía destinado a «plagar a América con miseria en nombre de la libertad». Su visión no era la dominación, sino la dignidad: naciones libres para determinar sus propios caminos, unidas por la solidaridad en lugar de la sumisión. Nuestra América, la América de José Martí, Simón Bolívar, Augusto Sandino, Frantz Fanon, Fidel Castro y Hugo Chávez, es tierra, gente, lengua y resistencia que aún existen e insisten en su soberanía.
Esta es la decisión que tenemos ante nosotros. Puedes aceptar la América de Trump, la América que gobierna mediante asedios, bloqueos, sanciones y humillación, decidiendo desde la distancia quién puede gobernar, quién puede comer y quién debe ser castigado hasta la sumisión. O puedes apoyar a Nuestra América, la América que Martí y Bolívar imaginaron, y Bad Bunny resonó al sostener un balón de fútbol americano con la leyenda «Juntos somos América».
Esta última es una América que rechaza la dominación, que cree que ninguna nación es un patio trasero y que insiste en que el futuro de este hemisferio pertenece a sus pueblos, no a un imperio. No hay territorio neutral entre esas dos Américas.
Por eso, este momento exige más que un aplauso. Exige que miremos más allá del espectáculo y confrontemos los sistemas que deciden quién prospera y quién se ve obligado a huir. Una verdadera Política de Buena Vecindad respetaría la soberanía, dejaría de instrumentalizar el hambre y la inestabilidad, y reconocería que la dignidad no termina en la frontera estadounidense.
Bad Bunny recordó a millones de personas la conexión, la humanidad compartida, un hemisferio unido por la historia y la responsabilidad. Lo que viene después es nuestra responsabilidad. Si esos 13 minutos significaron algo, deben impulsarnos a exigir una política exterior que trate a nuestros vecinos como iguales. Porque, al final, el mensaje es simple e inflexible: lo único más poderoso que el odio es el amor.
(*) Michelle Ellner es coordinadora de campañas para Latinoamérica de CODEPINK. Nació en Venezuela y es licenciada en Lenguas y Relaciones Internacionales por la Universidad La Sorbonne París IV, en París.
La entrada Bad Bunny: Buen vecino se publicó primero en El Ciudadano.