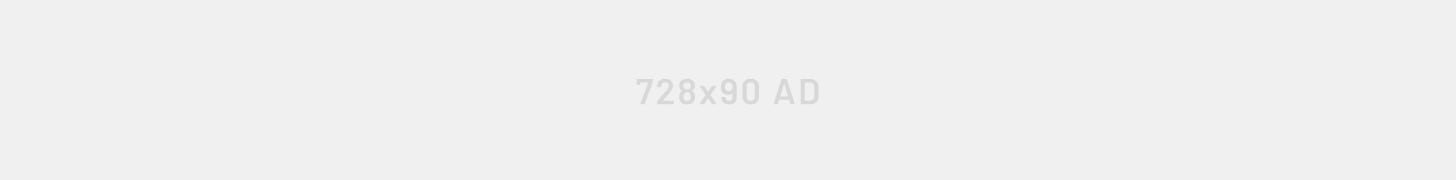Por Nicolás Zárate
Olvidos de texto, cambios de nombre en los personajes, furcios (enredos de lengua al decir un texto), olvido de acciones físicas, atraso en entradas, celulares sonando, un joven tosiendo, una señora abriendo un paquete de caramelos, otro señor sacando una foto con flash, las luces que entran a destiempo, música que no suena, parlante que sufre un desperfecto y chirria, cierto cambio de vestuario que se tarda más de lo requerido…
Estos son algunos de los percances que vivimos al estar en un escenario. Si vuelvo a leer lo escrito, sin duda que encuentro que es absolutamente nada importante. No hay en juego una vida, no hay un problema ético muy contundente, ni siquiera podría ser tomado como un problema existencial. Sin embargo, la puesta en escena tiene otras leyes que las de la vida cotidiana. Y dentro de este espacio atemporal, único e irrepetible, estos pequeños obstáculos pueden generar la muerte en vida. La debacle en toda la experiencia para un actor y actriz.
El miedo, la parálisis, la angustia puede corroer la interpretación si se está esperando que todo fluya sin reveses. No hay que pretender que la obra suceda tal como ayer, sin asumir que puedan ocurrir esos lapsos que están fuera de nuestro control. Los “errores” son parte del paisaje escénico ¿Por qué escribo errores con comillas? Porque siento que todo lo que puede pasar en un escenario, estéticamente hablando, está permitido y se tiene que lograr dialogar con aquello.
Si hoy mi compañero me dijo el texto de otra forma, tengo que lograr darle un sentido y responder en base a eso. Si el foco no llegó a encender, tengo que buscar la manera, sin traicionar la poética de la obra, de resignificar desde el personaje, o desde uno mismo si es una obra performativa.
Claramente hay obras que tienen una estética cerrada que no permite estos traspiés. Sin embargo, el que no sean permitidos por la estética no quiere decir que no sucedan, todo lo contrario, cuando suceden quedan en evidencia y son, muchas veces, doblemente patéticos.
No hay nada peor que encontrarse con un error que no es permitido en una puesta. Cuando hablo de la permisividad del error me refiero a asumir que el teatro y la actuación son entes vivos, moldeables, modificables. Si queremos cristalizar su existencia, ambos mueren. ¿Cómo lograr entender lo inesperado y hacerlo parte de la vida escénica? Siendo flexibles, empáticos, estando alerta y atentos.
Nunca me ha gustado la concepción de concentración en el escenario ni en el cine. Prefiero la atención. Estar atentos implica la resonancia y consonancia en y con otro dentro de un espacio lleno de significantes. Es salir un poco de mí para encontrarme en la mirada de quien me acompaña. No solo estar alerta a actores y actrices, también prestar atención a la música, las luces, el público, en el teatro, o la cámara el equipo de foto, sonido y maquillaje, en cine.
Actuar implica una consciencia omnipresente. Mientras digo un texto quizás tendré que estar recogiendo los vidrios de un vaso que por “error” se quebró. No puedo estar esperando que suceda lo mismo que ayer. Eso sería tratar de dominar lo indomable. Todo lo contrario, cuando estamos abiertos a abrazar la equivocación, permitimos profundizar en la vida de los personajes. Cuando entendemos desde todas sus aristas los roles que debemos interpretar, podemos sacarlos de su lugar seguro y ponerlos a jugar en la vida.
Eso genera el error, la posibilidad de abrir nuevas ventanas de significación y momentos donde el personaje pueda vivir a través nuestro el presente. Eso origina una realidad total. Y no me refiero al estilo, me refiero a una metodología para el actuar. Incluso si fuera una obra performática, el error puede expandir los límites del sentido.
Creo que cuando aceptamos el errar como parte fundacional y fundamental de la creación, generamos empatía, no solo con el resto sino con nosotros mismos. Esto no es una idea paternalista ni permisiva que terminará forjando actuaciones ni obras flojas o carentes de profundidad. Tampoco una apología a la mediocridad, todo lo contrario, es aceptar nuestra propia humanidad y hacerla patente en nuestro trabajo.
Así mismo, creo que la vida sería mucho más amable y dulce si lográramos aceptar los propios errores y los ajenos, en pos de aprender de ellos y madurar ya sea, técnicamente, relacionalmente, profesionalmente, humanamente. Entender que el error es parte de la humanidad y que viene incluido en el paquete de ser humano, es un derecho. Intentar hacerlo parte de la vida para aprender de él y no ocuparlo como artilugio castigador, ni como trampolín para lograr otras cosas.
Hoy, en nuestra sociedad, el error es castigado per se. No hay una mirada holística del asunto. No existe el ímpetu de entender su causa. Incluso en los casos donde el error conlleva un crimen. Hay algo detrás, hay una historia.
Si tomamos la tragedia de Edipo, vemos que una cadena de errores, el crimen de su padre y el incesto con su madre, se llevan a cabo sin la propia conciencia del sujeto. Es un castigo de los dioses por nacer con el pie torcido. Esa imperfección de la naturaleza no era aceptada en la Grecia clásica. El error principal es que Edipo no debiera haber nacido, pero quien sería su verdugo se apiadó de él.
En nuestra sociedad, podemos tomar el ejemplo de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, que luego de asesinar a su familia, fue sentenciado a 33 años de prisión, pero después decidieron darle la pena capital. Luego de su rehabilitación en la cárcel esto generó una gran controversia que quedó plasmada en la película de Littin ‘El Chacal de Nahueltoro’. ¿Para qué rehabilitarlo si se le iba a dar muerte de todas maneras?
Es complejo comprender al personaje si solo miramos los actos, pero si vemos su contexto, la falta de educación, la pobreza extrema y su enfermedad (alcoholismo) quizás podríamos entenderle. Quizás podrían haberle permitido vivir su propio castigo, darle la oportunidad de resarcir el daño, aunque fuese simbólicamente. Dejarlo vivir su mea culpa perdonándole la vida.
No digo que no se deba condenar la delincuencia (que generalmente en este país solo se vincula con un sector social, mientras que otro queda impune constantemente); todo lo contrario. Creo que si el crimen merece cárcel que así sea. Solo pienso que para evitar que siga sucediendo hay que entender no solo el síntoma, sino el porqué del error y no dejarlo fuera de contexto. Entenderlo para generar las situaciones y dinámicas para no repetirlo.
Es el clásico debate entre la derecha y la izquierda con respecto a la delincuencia. Mientras que hoy ambas se pelean el lugar de quién será la que logre sanitizar las calles, poner más cárceles o dar más castigos ejemplares, habrá algunos que sigan creyendo (como la antigua izquierda o como yo cuando amanezco optimista) que con educación gratuita y de calidad, con más plazas, con más espacios de cultura en las calles, con más canchas para el deporte, con más conciertos y teatros, con más acceso a todo esto, la actividad delictiva bajaría.
¿Por qué entonces seguimos solo castigando el error? Pareciera que necesitamos indefectiblemente el chivo expiatorio donde tirar la piedra. Como decía el filósofo y antropólogo René Girard, todas las culturas nacen de la violencia, y tener a quien encerrar y castigar es fundamental para que la sociedad exista. Al parecer es mejor para algunos que la gente siga viviendo en el cuento del lobo. Se necesita, por un lado, el miedo para poder gobernar. Por otro, necesitamos esa otredad a quien culpar y donde expiar nuestros propios errores.
Al tener al criminal, nos lavamos simbólicamente del pecado, exculpamos nuestras equivocaciones, nos sentimos limpios y puros mientras otro es condenado. Si lográramos entender el error como parte de la humanidad, quizás intentaríamos entender el origen del problema. Descubrir en la génesis, la solución misma. Apelar no solo al castigo del síntoma sino comprender sus causas.
Así como nosotros, desde nuestra profesión, debemos humanizar a personajes que muchas veces detestamos o estamos en un desacuerdo ético con ellos. Así mismo, cuando entendemos la herida del personaje y que todos los personajes, al igual que las personas, poseen una, así quizás podemos comprender un poco la otredad y aceptar que somos seres frágiles. Es una cuestión cultural. Como la tragedia de Edipo y los crímenes del Chacal, mucho depende de cómo y dónde nos tocó nacer.
Nicolás Zárate